
Ahora que venimos del paisaje de la soledad y entramos en el tráfago de la gran urbe quizá haya que evocar aquellas palabras que sobre la soledad y el retiro escribió Baudelaire:
«Quiero, para componer castamente mis églogas,
dormir junto al cielo, como los astrólogos,
y, vecino de los campanarios, escuchar soñando
sus himnos solemnes llevados por el viento.
Las dos manos en el mentón, desde lo alto de mi buhardilla,
veré el taller que canta y que charla;
las cañerías, los campanarios, esos mástiles de la ciudad,
y los grandes cielos que hacen soñar de eternidad».

Pero de la gran urbe y de su multitud escribieron también muchos autores. Escribieron de cuantos hombres y mujeres, al entrar en la ciudad – al hacerse ciudad -, se hacen necesariamente multitud, son multitud. Mucha literatura ha ido glosando esa irremediable transformación:
«Cuántas veces por las Calles desbordantes ‑escribió Wordsworth, el gran poeta inglés, en El preludio, bajo el título “Residencia en Londres”‑
he seguido el curso de la Multitud, diciéndome
que el rostro de los que pasan
a mi lado es un misterio.
Así he mirado, no he cesado de mirar, oprimido
por pensamientos acerca de qué y adónde y cómo,
hasta que las siluetas ante mis ojos se tornaron
procesión de aparecidos, como deslizándose
sobre montañas inmóviles, o apariciones en los sueños;
y así el lastre de toda vida conocida,
el presente y el pasado, la esperanza, el miedo, me rodearon.
Todas las leyes que gobiernan nuestros actos, pensamientos y palabras,
huyeron de mí; no las conocía, ni me conocían».

Un célebre cuento de Edgar Allan Poe, precisamente titulado «El hombre de la multitud«, nos sumergió de pronto en ese tema de la fascinación que para muchos ejercen las muchedumbres. Ciudades de desértico silencio nocturno son recorridas durante el día por muchedumbres incesantes.

Éste es, sin embargo, nuestro paisaje moderno. Entre edificios como fondo inamovible pululan sombras y pensamientos, marchan zapatos, prisas y neumáticos, y también preocupaciones, que hacen y deshacen sus redes de superficie, ninguna igual a la anterior, ninguna calle con el mismo color que la víspera, cada estampa de ciudad distinta, cada esquina singular. “No a todos les es dado tomar un baño de multitud ‑añadía también Baudelaire‑; gozar de la muchedumbre es un arte; y sólo puede darse a expensas del género humano un atracón de vitalidad aquel a quien un hada insufló en la cuna el gusto del disfraz y la careta, el odio del domicilio y la pasión del viaje.
Multitud, soledad: términos iguales y convertibles para el poeta activo y fecundo. El que no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar solo en una muchedumbre atareada. (…)
El paseante solitario y pensativo saca una embriaguez singular de esta universal comunión. El que fácilmente se desposa con la muchedumbre, conoce placeres febriles, de que estarán eternamente privados el egoísta, cerrado como un cofre, y el perezoso, interno como un molusco. Adopta por suyas todas las profesiones, todas las alegrías y todas las miserias que las circunstancias le ofrecen», acababa Baudelaire.
A veces, cuando vemos cruzar a muchedumbres, son simples soledades que vienen y van de acera a acera.
(«El artículo literario y periodístico.-Paisajes y personajes«.-págs 118-121)
(Imágenes.- 1.-foto de Andrew Henderson.-The New York Times/2.-París, 1927.-foto por André Kertérsz.-Wach Gallery.- Aron Lake.-USA -artnet/3.- Urbis 42.- foto de Franco Donaggio.-Joel Soroka Gallery.- USA-artnet/ 4.-.-Margaret Bourke-White.-Images Our World)



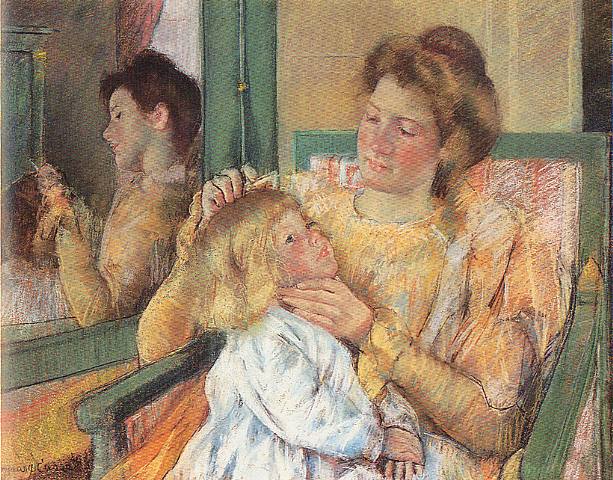

 Cuando contemplo cómo las llamas parece que felizmente dejan de acosar a la belleza recuerdo aquellas palabras de
Cuando contemplo cómo las llamas parece que felizmente dejan de acosar a la belleza recuerdo aquellas palabras de 
 «Estoy dormido y sueño que me levanto, me pongo a escribir y escribo que hace poco que he dormido y que quiero crear una historia moderna y bella. En ese momento me detengo y me pregunto si estaré despierto de verdad y no estaré soñando que escribo; pero no, ya no estoy dormido, escribo y escribo esa bella y moderna historia, deteniéndome a cada trecho para comprobar si no estaré dormido. Así, una y otra vez hasta que realmente me despierto y me decido a escribir que he estado soñando».
«Estoy dormido y sueño que me levanto, me pongo a escribir y escribo que hace poco que he dormido y que quiero crear una historia moderna y bella. En ese momento me detengo y me pregunto si estaré despierto de verdad y no estaré soñando que escribo; pero no, ya no estoy dormido, escribo y escribo esa bella y moderna historia, deteniéndome a cada trecho para comprobar si no estaré dormido. Así, una y otra vez hasta que realmente me despierto y me decido a escribir que he estado soñando».
 Cuando entra mi cámara en la madrileña Plaza del Conde de Miranda – al fin de la calle del Codo, cerca de la Plaza de la Villa -, la soledad y el sol son ocupados por la Historia y esa Historia nos hace retroceder hasta nombres y edificios que estuvieron por aquí, andanzas de este barrio antiguo que hubo de llamarse la «Platería» por la cantidad de orfebres y plateros que por estas calles se aposentaron. Por aquí estuvo también la llamada casa de «los Salvajes«, propiedad de don Iñigo Cárdenas, señor de Loeches, Embajador de España en la República de Venecia y en Francia, cuando Enrique lV fue asesinado por Revillac. (Fue el Embajador el primer acusado en París de que él había matado al rey hasta que todo se puso en claro, y tal era la fama de hombre arriesgado que el embajador español tenía – frases altivas y agudas que don Iñigo cruzó con el propio Enrique lV – que el pueblo parisino creyó en un primer momento que se trataba de una acometida hidalga del español contra el monarca francés)
Cuando entra mi cámara en la madrileña Plaza del Conde de Miranda – al fin de la calle del Codo, cerca de la Plaza de la Villa -, la soledad y el sol son ocupados por la Historia y esa Historia nos hace retroceder hasta nombres y edificios que estuvieron por aquí, andanzas de este barrio antiguo que hubo de llamarse la «Platería» por la cantidad de orfebres y plateros que por estas calles se aposentaron. Por aquí estuvo también la llamada casa de «los Salvajes«, propiedad de don Iñigo Cárdenas, señor de Loeches, Embajador de España en la República de Venecia y en Francia, cuando Enrique lV fue asesinado por Revillac. (Fue el Embajador el primer acusado en París de que él había matado al rey hasta que todo se puso en claro, y tal era la fama de hombre arriesgado que el embajador español tenía – frases altivas y agudas que don Iñigo cruzó con el propio Enrique lV – que el pueblo parisino creyó en un primer momento que se trataba de una acometida hidalga del español contra el monarca francés)








 Cuando me acerco al escaparate de Botín parece que viniera Galdós por esta acera y con él toda la novela española del XlX. «La novela está en las calles y en las casas de Madrid, en cada calle, en cada casa. Allí hay que verla», dijo uno de sus mejores estudiosos. Efectivamente estoy aquí, delante de Botín, pero sobre todo en medio de «Fortunata y Jacinta«, asomado al capítulo lV de la Primera Parte, y oigo decir a Galdós hablando de Barbarita, que «como supiera la dama que su hijo frecuentaba los barrios de Puerta Cerrada, calle de Cuchilleros y Cava de San Miguel, encargó a Estupiñá que vigilase, y éste lo hizo con muy buena voluntad llevándole cuentos, dichos en voz baja y melodramática:
Cuando me acerco al escaparate de Botín parece que viniera Galdós por esta acera y con él toda la novela española del XlX. «La novela está en las calles y en las casas de Madrid, en cada calle, en cada casa. Allí hay que verla», dijo uno de sus mejores estudiosos. Efectivamente estoy aquí, delante de Botín, pero sobre todo en medio de «Fortunata y Jacinta«, asomado al capítulo lV de la Primera Parte, y oigo decir a Galdós hablando de Barbarita, que «como supiera la dama que su hijo frecuentaba los barrios de Puerta Cerrada, calle de Cuchilleros y Cava de San Miguel, encargó a Estupiñá que vigilase, y éste lo hizo con muy buena voluntad llevándole cuentos, dichos en voz baja y melodramática:

 Al entrar enseguida en este Mercado de San Miguel, el único mercado de hierro que ha llegado hasta nuestros días, el siglo XXl es ya plena gastronomía. Galdós hubiera escrito páginas memorables sobre este recinto de planta baja con estructura metálica de soportes de hierro fundido que ahora se ha remozado y desde cuyo interior se mezclan colores y olores inusitados. Los turistas que se han asomado al XlX en Botín y que han cruzado platos y mesas del XX vienen ahora a ver qué se come aquí, en el siglo XXl. Madrid siempre ha brillado en gastronomía. Por la mañana -según el tiempo – la ciudad se ha desayunado con aguardiente y churros, con chocolate y buñuelos; las comidas Madrid las ha hecho muchas veces con sopa de pan, cocido madrileño, requesón de Miraflores con azúcar, rosquillas de Fuenlabrada, vino de Arganda. Otros madrileños han preferido la tortilla de escabeche de bonito con ensalada de huevos, tomate y pimientos; al fin, si era también su tiempo, una sandía. Otros, en la mesa de al lado, escogieron callos a la Madrileña, ensalada, bartolillos de crema, melón de Villaconejos. Y aún hubo quien se decidió por la ensalada de berros del Lozoya, el besugo a la Madrileña y acabó con el requesón de Miraflores con fresas de Aranjuez y unas almendras de Alcalá, de las monjas de San Diego.
Al entrar enseguida en este Mercado de San Miguel, el único mercado de hierro que ha llegado hasta nuestros días, el siglo XXl es ya plena gastronomía. Galdós hubiera escrito páginas memorables sobre este recinto de planta baja con estructura metálica de soportes de hierro fundido que ahora se ha remozado y desde cuyo interior se mezclan colores y olores inusitados. Los turistas que se han asomado al XlX en Botín y que han cruzado platos y mesas del XX vienen ahora a ver qué se come aquí, en el siglo XXl. Madrid siempre ha brillado en gastronomía. Por la mañana -según el tiempo – la ciudad se ha desayunado con aguardiente y churros, con chocolate y buñuelos; las comidas Madrid las ha hecho muchas veces con sopa de pan, cocido madrileño, requesón de Miraflores con azúcar, rosquillas de Fuenlabrada, vino de Arganda. Otros madrileños han preferido la tortilla de escabeche de bonito con ensalada de huevos, tomate y pimientos; al fin, si era también su tiempo, una sandía. Otros, en la mesa de al lado, escogieron callos a la Madrileña, ensalada, bartolillos de crema, melón de Villaconejos. Y aún hubo quien se decidió por la ensalada de berros del Lozoya, el besugo a la Madrileña y acabó con el requesón de Miraflores con fresas de Aranjuez y unas almendras de Alcalá, de las monjas de San Diego.

