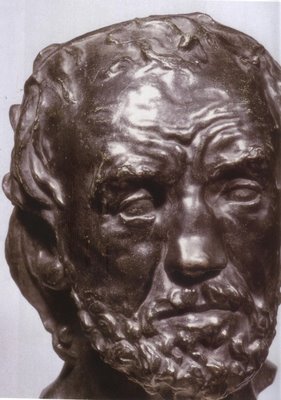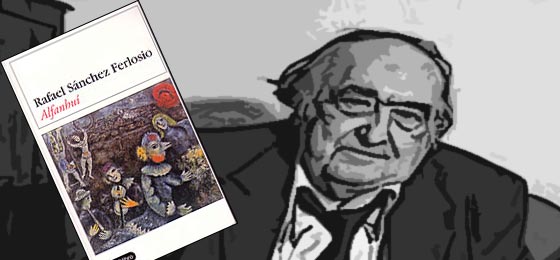Como ya he contado varias veces es algo maravilloso vivir con mi abuelo, un Premio Nobel de Literatura.
Viene despacio esta tarde por el pasillo, con sus pasitos cortos. Se sienta ante nosotros. Ante mi hermana, ante mi madre y ante mí. Dante, con voz muy tímida, nos empieza a decir que le hubiera gustado escribir la historia de un hombre que sueña, un hombre enamorado de un nombre, pero que no le ha salido.
–No, no me ha salido. No he podido escribirla –dice – Me ha sido imposible escribirla -repite apesadumbrado.
Hay un murmullo en la habitación.
–¡Chist! –susurra mi madre imponiendo silencio– ¡Vamos, no le interrumpáis!
Dante nos explica que él no ha podido escribir eso porque no lo lleva más que en la cabeza. Coge un papel blanco con la mano izquierda, lo levanta a media altura en el aire, y con los dedos de la mano derecha se toca la frente.
–Hay que pasar el pensamiento a la hoja y eso es muy difícil. Es muy difícil pasar una cosa de la cabeza al papel –nos explica.
Nos quedamos algo defraudados. Blasa, la asistenta, que ya ha terminado de recoger la cocina, se acerca una silla a una esquina y se sienta intrigada, con las manos sobre el delantal.
–¡Qué interesante! –se le escapa.
–¡Chistt!! –susurra mi madre– ¡Que os calléis!
–No- –repite Dante–. Aún no he podido escribirlo.
Miramos toda la familia al escritor por si nos dice algo, por si se le ocurre algo, por si nos dice algo de lo que se le ocurre.
Al parecer, no se le ocurre nada.
O si se le ocurre no nos lo quiere decir.
–Conviene dejarlo tranquilo –murmura mi madre–. De verdad, ¿tú estás tranquilo?
–Sí, sí, yo estoy tranquilo –responde el escritor.
–Blasa, sírvele una tila a don Dante –dice mi madre.
–No, no quiero nada –dice mi abuelo–. Sólo quiero pasar esto del pensamiento al papel –repite mientras mira angustiado la hoja en blanco.
A las cinco, como sigue sin ocurrírsele nada y continuamos todos mirándole en silencio, yo me atrevo a decir como todas las tardes:
–Ha llegado la hora de merendar.
No nos decidimos a merendar hasta que el escritor no mete otra vez sus hojas en blanco en la cartera negra, hasta que no bebe un sorbo de agua y se levanta mirándonos con sus ojos muy vivos.
–Me voy –dice tímidamente.
–¿Tampoco quieres merendar? –le pregunta mi madre.
No, tampoco quiere. Mi hermana me susurra que lo único que Dante desea es escribir lo que lleva en la cabeza y que no le sale.
–Los escritores son así –dice mi madre disculpándole.
Cuando se va, de la puerta viene un aire de tristeza. Nos quedamos solos, sin el escritor, sin la imaginación.
–La imaginación se ha ido –dice mi madre–. Bueno, vamos a merendar.
Es una merienda algo triste.
Pero dos horas después, cuando ya casi lo habíamos olvidado, ocurre algo insólito.
Me quedo impresionado de la potencia de mi abuelo el escritor. Me gustaría ser escritor. ¿Ser escritor es crear personajes? ¿Tanta fuerza tiene Dante, mi abuelo,ese escritor menudo y delgado, de barba puntiaguda y ojos eléctricos y vivos?
Mi abuelo se sienta otra vez, saca de nuevo de su cartera negra unas hojas en blanco y las pone sobre el tapete granate de la mesita que le hemos colocado. Ordena las hojas junto al vaso de agua y a la servilleta de papel.
–¿Qué? –pregunta mi madre contenta– ¿Ya has podido escribir?
Entonces Dante, primero con balbuceos y luego con un poco más de decisión, mirando de reojo a las hojas blancas alineadas junto al vaso de agua y como si quisiera ir pasando lo que va diciendo a la superficie del papel, poniendo todo su empeño en contarnos lo que no puede escribir, nos relata la historia que lleva en el pensamiento. Se inclina hacia adelante con su barbita puntiaguda, como si empujara a la historia con el mentón.
–Llevo tiempo –nos dice– intentando escribir la aventura del hombre que sueña pero no consigo escribirla.
–¿Un hombre que sueña? ¡Qué emocionante! –se le escapa a Blasa boquiabierta, que ha vuelto a traerse una silla de la cocina.
–¡A callar! –exclama mi madre– ¡Tú a callar, Blasa, o te vuelves a la cocina! ¡Dejarlo que se explique!
–Se me ha ocurrido –prosigue el escritor– la historia de un hombre que sueña con un nombre, el nombre de Yasue, un nombre que se le aparece en su sueño y que él no sabe qué es.
Dante mira de reojo sus hojas en blanco por si la historia va pasando poco a poco al papel.
Pero no. Yo por su cara noto que no ha pasado nada.
Quisiera ayudarle, quisiera quitarle esa preocupación.
Entonces le digo:
–¿Y qué más, abuelo? ¿Qué le ocurre más a ese hombre?
–¡Chistt! –me chilla mi madre– ¡Silencio!
Le está costando mucho a Dante contarnos esta historia.
Pero poco a poco nos va confesando todo lo que no puede escribir. Lleva en la cabeza, nos dice (y Dante se señala la frente), esa historia del hombre que sueña con un nombre. Un nombre que se le aparece en el fondo del sueño, un nombre de plata, un nombre iluminado, fosforescente, Yasue. Un nombre de estrellas.
–¡Qué bonito! –me susurra mi hermana apenas sin voz.
–Entonces –nos sigue diciendo Dante– lo que yo quisiera escribir es la historia de ese hombre y de ese nombre. La primera noche ese hombre sólo lee Yasue en el fondo del sueño, como si estuviera colgado del vacío. La segunda noche se le revela como un nombre femenino, un nombre de mujer. La tercera noche conoce que ese es un nombre japonés, que Yasue es el nombre de una japonesa a la que tendrá que buscar, una japonesa que le amará, Yasue o la dama del color de las cerezas precoces.
¡Toda la familia está ahora quieta, sin moverse, escuchamos sin interrumpir al escritor! ¡Pueden oírse perfectamente nuestras respiraciones!
Dante nos mira. Luego mira al papel por si se va escribiendo algo.
Nada. No se ha escrito nada.
–Entonces –nos dice Dante preocupado– lo que yo quisiera seguir contando en este papel es esa historia del viaje que ese hombre empieza a hacer alrededor del mundo hasta llegar al Japón. Busca allí a Yasue entre las alamedas de bambú, por las avenidas de crisantemos, a lo largo de los bosques de hayas. Cada vez que ve a una mujer le pregunta: «¿Eres tú Yasue, la dama del color de las cerezas precoces?». Y cada vez cada mujer se vuelve desde su quimono azulado o rosa púrpura y le va diciendo: «No. Yo soy la Dama del paseo de glicinas. ¿Quién eres tú?» Y la siguiente: «No, yo no soy Yasue. Yo soy la Dama del viento en los pinos. ¿Quién eres tú?» Y así va conociendo el hombre a la Dama de la tercera luna, a la Dama de los pensamientos morosos, a la Dama de la túnica damasquinada, a la Dama de los acordes lúgubres.
Está a punto ya de decirnos el escritor lo que va a pasar con Yasue, de contarnos el momento en que el hombre descubre a Yasue, cuando un rayo de sol entra por la ventana del comedor donde estamos y ciega los ojos de Dante, los hace chisporrotear, clava la aguja de la luz en la pupila de Dante y hace aletear sus párpados como una mariposa.
–Eso es la luz del atardecer que le está molestando –advierte mi hermana–. Esa luz no le va a dejar ver ni incluso hablar.
Efectivamente, ese rayo de sol no le deja ver. No nos ve. Dante intenta moverse en la silla y cambiar de postura, pero el rayo de sol le persigue y va con él.
Entonces, muy pacientemente y sin una palabra, el escritor mete las hojas blancas en su cartera negra, echa su silla para atrás y se levanta.
–Me voy –dice procurando huir del rayo de sol que le persigue.
–¿Cómo? –pregunta mi hermana– Pero, ¿y la historia? ¿Cómo acaba esa historia?
–No lo sé –dice Dante yendo hacia la puerta–. No consigo escribirla.
Con él se va también el rayo de sol.
Cuando cierra la puerta nos quedamos pensativos. Estoy toda la semana pensando en esa historia de amor de la japonesa. Pienso el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. El jueves me despierta mi madre:
–¡Hoy vuelve Dante a contarnos el final! –anuncia– ¡Acaba de decírmelo! ¡Viene a las cinco!
Hemos comido por eso un poco antes, hemos avisado a más familia. Han venido Thomas, ha llegado mi primo Max y su mujer Caterina. Casi no cabemos en el pequeño comedor. Blasa lo tiene que ver todo desde la puerta de la cocina porque no tiene sitio.
A las cinco en punto entra Dante por la puerta.
–¡Aquí está el escritor, aquí está! –susurra Blasa muy nerviosa.
–¡Cómo no le dejéis hablar no volverá más por aquí! –nos ruega mi madre.
Entonces oímos con respeto la tos del escritor mientras avanza hacia la mesa.
Le vemos muy bien, con su barbita puntiaguda y su cartera negra. Hace un gesto con su mano derecha y deja pasar delante de él, educadamente, a una figura.
Entra en nuestro comedor un quimono de seda anaranjado, un rostro empolvado, como de nieve mezclada con niebla. Entra a pasitos cortos, con un rumor de seda fruncida, y nos hace una reverencia.
–Esta es Yasue, mi personaje –la presenta el escritor–. Esta es la dama del color de las cerezas precoces.
Todos nos hemos levantado, toda la familia hemos correspondido a la reverencia de la japonesa.
Mi madre le dice a Blasa:
–Blasa, tienes que poner una silla más para este personaje. Acerca esa silla al lado de don Dante.
Yo me quedo mirando ese rostro de porcelana de Yasue, el arco de sus cejas dibujadas, el rosa de sol que se fija en sus pómulos.
Mientras habla y habla mi abuelo yo me quedo mirando a Yasue sentada junto al escritor, miro sus párpados color de hojas muertas, la seda delgada de su peinado. Yasue transmite un perfume de naranja sutil que poco a poco va llenando nuestro comedor.
–Deberíamos abrir una ventana –sugiere mi hermana.
–¡Chistt! –dice mi madre emocionada.
Sí, es un perfume penetrante.
¿Es fragancia de manzana verde, de tomillo, de madera, de algas marinas? ¿Es raíz de roble, de cuero, aroma floral, almizcle? ¿Es el olor del clavo, del pino, de la tierra mojada por la lluvia?
Siento este perfume de naranja sutil que emana de esta dama del color de las cerezas precoces.
Pienso.
Vuelvo a pensar.
Miro atentamente a Yasue.
¿Alguien puede enamorarse de un personaje?».
José Julio Perlado: (del libro «Nosotros, los Darnius«) (relato inédito)

(Imágenes:-1. O shima Eiko.-Shomei Tomatsu.-1961.-Tepper Takayama Fine Arts.-artnet/ 2.-Cicada Pendant.-1996.-Yang Yi. –Art Beatus.-Honkong.-artnet)