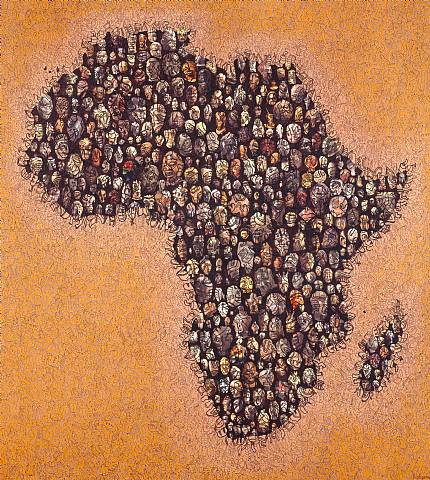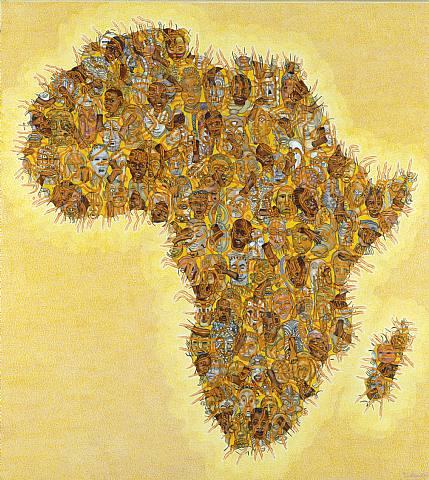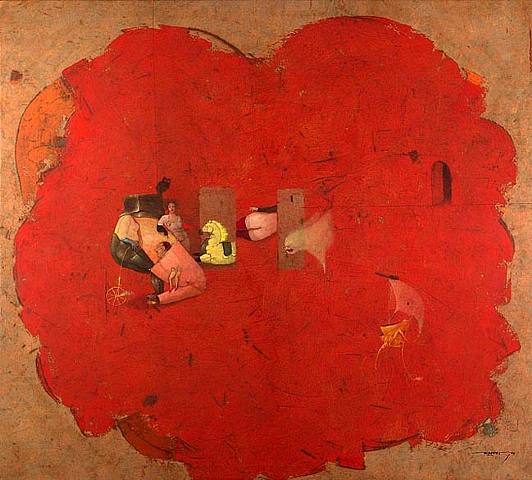Varias veces en Mi Siglo he hablado de mi abuelo Dante, el Premio Nobel.
Pero él nunca había desaparecido de casa. Nunca. Y esta vez sí lo ha hecho.
Ha desaparecido. Sí. Realmente ha desaparecido.
Viene desolada mi tía Caterina. Extiende sus cabellos rubios por todo el cuarto. Llora como una Magdalena.
–¡Caterina está llorando como una Magdalena! –avisa mi hermana corriendo por el pasillo.
–¡Llora como una Magdalena! –repite mi otro tío Byron, enormemente asustado.
–¡Está llorando igual que una Magdalena! –insiste mi hermana Amuhka impresionada.
Yo oigo los gritos mientras mi madre me está acabando de arreglar para ir al colegio. Hoy es mi primer día de colegio.
–Entras en clase –me dice mi madre estirándome el gran lazo azul que me ha puesto en la pechera de la chaqueta– y te portas bien. Que no tengamos queja de ti.
Yo digo que sí subido en la silla, mientras mi madre me ata los zapatos. Sin embargo, estoy pendiente de los gritos de mi tía Caterina que resuenan por toda la casa.
–¡Llora como una Magdalena! –repite mi tío Byron– ¡Algo habrá que hacer, habrá que calmarla!
–¡Está llorando, la pobre, como una Magdalena! –confirma Blasa desconcertada, yendo de un lado para otro.
Sólo mi madre conserva la tranquilidad. Está representando de repente el papel de Madre total y se ha puesto de pie en medio de los llantos y de las lamentaciones, dirigiendo el tráfico de la emoción.
–¡Vamos a ver! ¿Qué ha pasado aquí?
Pasa, que ha desaparecido mi abuelo. Eso es lo que ha pasado.
Yo me entero a través de la rendija de una puerta, mientras me bajo de la silla, mientras cojo la cartera.
–Tú te vas al colegio ahora mismo –me dice mi madre–. No puedes llegar tarde ya el primer día.
El Darnius College está en las afueras de la ciudad. Voy andando, mirando en la calle los saltimbanquis, entreteniéndome con el circo.

Cuando llego, me asombran los pasillos interminables de este colegio, sus paredes desnudas y frías, las vidrieras altísimas de los ventanales, el eco, cómo se alarga el eco.
Están colgados retratos de famosos ex-alumnos en las paredes del claustro. Enormes retratos en blanco y negro, enmarcados en madera oscura.
–Éste es Franz Kafka, un excelente alumno –me explica un profesor al pasar.
–Éste es Sigmund Freud, que terminó hace años –me señalan otro retrato.
–Éste es Darwin –me dicen de otro. Y enseguida me preguntan–: Tú, por cierto, ¿cómo te llamas?
–Darnius. Me llamo Darnius. Juan Darnius –contesto.
–¿Pariente de este Darwin?
–No. Los Darnius sólo somos parientes de los Darnius. Únicamente de ellos.
Ya en clase sigo preocupado por mi abuelo Dante, el escritor. ¿Dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? Un Premio Nobel no puede desaparecer así como así. ¿Dónde estará metido?
Es como si esta mosca que vuela encima de mi cuaderno se llamara Dante y volara Dante como una distracción arriba y abajo, adelante y atrás, a izquierda y a derecha, se posara sobre esa bola rapada del chico que tengo delante, el chico se rascara la nuca y Dante empezara a volar otra vez haciendo giros y giros en el aire, cabeza abajo, con los motores apagados, haciendo demostraciones increíbles, sin luces, sin manos, en pura acrobacia hasta llegar a la ventana y aterrizar allí, sobre el cristal, entre el polvo, para comenzar a frotarse las patas.
–¡Darnius! –oigo el grito del profesor– ¡Usted se distrae con el vuelo de una mosca! ¡Mire su libro! ¿Qué estamos leyendo?
Miro el libro. Nado en el libro. Buceo. Voy y vengo afanosamente de la orilla derecha a la orilla izquierda de la página, me hago dos largos con el ojo. Nada. Me pregunto igual que el profesor: «Eso. ¿Qué será lo que estamos leyendo?».
–¿No lo sabe?
–No.
–¡Pues esté más atento!
Pero yo sólo estoy atento a que dé la hora y a que pueda volver corriendo a casa para ver qué le ha podido pasar a mi abuelo.
Cuando llego a casa sigue llorando en el salón mi tía Caterina: todo su pelo rubio está extendido en abanico igual que un pavo real. Llora como una Magdalena.
–El abuelo sigue desaparecido –me dice angustiada mi madre–. No sabemos dónde está. Igual lo han raptado. Es un misterio. ¿Qué tal te ha ido en el colegio?
–Bien –contesto.
Veo en el salón la misma mosca que he visto esta mañana en el pupitre. ¿La misma? Sí, porque es negra, pequeña, despega de pronto de la mano de mi madre, se eleva a la altura de la barbilla de mi tío Byron, toma allí más impulso y evoluciona en acrobacias, con el piloto automático puesto, en torno a la oreja de mi hermana para caer en picado sobre el prado amarillo del pelo rubio de mi tía Caterina que llora como una Magdalena.
–¿Qué miras? –me dice mi madre.
–Nada –contesto.
El día se pasa rápido. Por la noche el llanto de mi tía se hace más dulce, más fluido, el hilo de agua de su llanto encuentra su cauce en las campanadas del reloj del comedor. Se va acunando a cada compás. En las medias, mi tía Caterina llora algo más, en las horas llora menos.

Al siguiente día, en el Darnius College, la mosca asiste conmigo a clase de Matemáticas, a Historia, a Dibujo, falta en Lengua y vuelve a aparecer en Geografía. Es una mosca amiga.
–¿En qué página estamos leyendo, Darnius? –me sobresalta el profesor.
No lo sé. Yo siempre estoy pensando en mi abuelo. ¿Qué le habrá pasado?
Bajamos al comedor al mediodía, en filas interminables, de dos en dos, parecemos hormigas grises con nuestros uniformes iguales.
Bajamos.
Bajamos aún más.
Aún seguimos bajando. ¿Dónde vamos?
Luego empezamos a subir escaleras.
Más escaleras.
Llegamos a la azotea.
Damos la vuelta, de dos en dos, a la azotea del colegio, a la terraza, yo aprovecho para contemplar la ciudad, los tejados, las chimeneas, yo nunca había visto la ciudad desde las terrazas del colegio. Es un espectáculo único.
Luego bajamos.
Por esta parte hay andamios, debemos ir con más cuidado, la fila no debe romperse, yo voy mirando dónde pisa el compañero de delante, en qué charco, cómo apoya la suela en la madera cruzada y en el escalón roto, cómo sortea los cubos de pintura y las herramientas. Le voy marcando el camino al que viene detrás. «No te apoyes en mí –le digo–, que nos caemos, y la fila no puede romperse».
Seguimos bajando.
Bajamos más.
Ahora estamos descendiendo a los sótanos del colegio, esta escalera de caracol es un embudo metálico que resuena bajo nuestros zapatos. Yo miro hacia arriba y veo bajar a todos los que faltan y que son decenas, quizá cientos, todos iguales, todos haciendo ruido en la escalera de caracol.
Bajamos hasta los cimientos del colegio, hasta unos túneles de tierra que sostienen el colegio entero, hasta galerías abiertas en la piedra que apenas tienen luz.
«Está lejos el comedor del Darnius College«, me voy diciendo con hambre. «Sí. Está lejos».
Subimos.
Volvemos a subir por una zona lateral, subimos al primer piso, luego al segundo. Desde allí, por los ventanales, puede verse una magnífica panorámica de la ciudad. Muy distinta a la de las azoteas, pero también apreciable.
Empezamos a recorrer ahora el segundo piso en sentido horizontal, vamos de este a oeste por los claustros, de dos en dos por los pasillos. Luego giramos en redondo, atentos a la palmada del profesor, y volvemos de oeste a este hasta llegar a una esquina, allí emprendemos de norte a sur otro pasillo bajo los enormes cuadros que nos miran, bajamos dos pisos más, llegamos a la planta baja y abrimos la puerta del inmenso comedor.

Estamos todos de pie ante nuestros platos y vasos sobre las mesas desnudas.
–Esto que hemos recorrido –nos dice el profesor de pie, antes de empezar a comer– se llama pasillo kafkiano, en honor de un célebre ex-alumno, Franz Kafka, que aquí estuvo. Pueden comer.
Yo no como. Estoy pensando dónde estará mi abuelo Dante. No me entero ni de lo que comen los demás.
Esa noche, ya en casa, como no veo a mi tía Caterina, pregunto qué ha pasado.
–¿Se ha encontrado al abuelo?
–No –me dice mi madre desolada–. No sabemos dónde está.
–¿Y Caterina?
–Está con tu hermana. Sigue llorando. Tu hermana la hace compañía.
No puedo dormir esa noche. Me es imposible dormir.
Al día siguiente, en el Darnius College, no me entero de nada. «He perdido a mi abuelo, el escritor, para siempre», me digo en el pupitre. «Para siempre. Para siempre. He perdido a mi abuelo para siempre».
Cuando explican en clase el darwinismo y el profesor pregunta si alguno cree descender del mono, no me interesa nada.
Cuando el profesor nos habla de Freud y nos pregunta si alguno se ve freudiano, no me interesa nada.
Cuando al mediodía subo, bajo y vuelvo a subir por los pasillos kafkianos hasta llegar al comedor, nada, absolutamente nada me interesa. Sigo sin apetito. Me niego a comer.
Me interesa sólo ver a mi abuelo. Que aparezca Dante, mi abuelo.
Por la tarde me sacan a la pizarra.
–Vamos a ver, Darnius, ¿qué es el darwinismo?
¡Otra vez! No me interesa nada.
Puesto que ni como ni duermo desde hace dos días veo a la clase emblandecida, caída hacia un lado, como si se escurriera hacia las ventanas.
–Usted, Darnius, ¿no es familia de Darwin?
–No, señor profesor. No soy familia –digo con la tiza en la mano.
–Pues yo creía que los Darnius eran familia de los Darwin –me dice el profesor desde su estrado.
Lo veo caído en su silla al profesor, lo veo líquido.
–Pues no, señor, no somos familia –le contesto.
–Entonces, ya que está usted ahí, en la pizarra, ¿por qué no nos habla de los Darnius? Ustedes, como los Darwin, ¿creen descender de los monos?
–Nosotros no somos familia de los Darwin, profesor, ya se lo he dicho.
–Entonces, ustedes, los Darnius, ¿de quién descienden?
–Nosotros no descendemos de nadie. Nosotros descendemos sólo de los Darnius, señor. Es que somos los Darnius.
–Bien –dice el profesor–. Ya puede volver a su sitio.
Por la noche sigue sin encontrarse a mi abuelo.
Así llevamos tres días.
Se han perdido todas las esperanzas. Absolutamente todas.
Me quedo sentado en la cama, con las rodillas encogidas. Así estoy, entristecido y pensativo, horas y horas.
¿De verdad se han perdido todas las esperanzas?
No, yo no lo creo.»
José Julio Perlado: (del libro «Nosotros, los Darnius«) (relato inédito)
(Imágenes;.-1.-hombre caminando en un edificio de Tokio.-foto Toru Hanai.-Reuters.-TIME/ 2.-Biblioteca do Palacio e Convento de Mafra.-Lisboa.-curiosus expeditions/ 3.-George Peabodys Library.-Baltimore.-USA/ 4.-comedor.-Selwyn College.-sel.cam)
 Ahí, ahí está, al fondo, el tulipán, al fondo los tulipanes, entrando en la luz de la Terraza de los Cuadros, en el Botánico de Madrid, en el silencio y el color de las flores. Ahí están en abril los pétalos jaspeados, las pequeñas manchas, los tallos de las palabras sosteniendo al turbante.
Ahí, ahí está, al fondo, el tulipán, al fondo los tulipanes, entrando en la luz de la Terraza de los Cuadros, en el Botánico de Madrid, en el silencio y el color de las flores. Ahí están en abril los pétalos jaspeados, las pequeñas manchas, los tallos de las palabras sosteniendo al turbante. De pronto, esculturas aladas en los paseos, hojas que imitan a la Naturaleza.
De pronto, esculturas aladas en los paseos, hojas que imitan a la Naturaleza. Y luego, como siempre, otra vez la Naturaleza que no imita a nadie, la Naturaleza en equilibrio, el equilibrio de la Naturaleza, el silencio, la soledad, las avenidas, los árboles.
Y luego, como siempre, otra vez la Naturaleza que no imita a nadie, la Naturaleza en equilibrio, el equilibrio de la Naturaleza, el silencio, la soledad, las avenidas, los árboles.