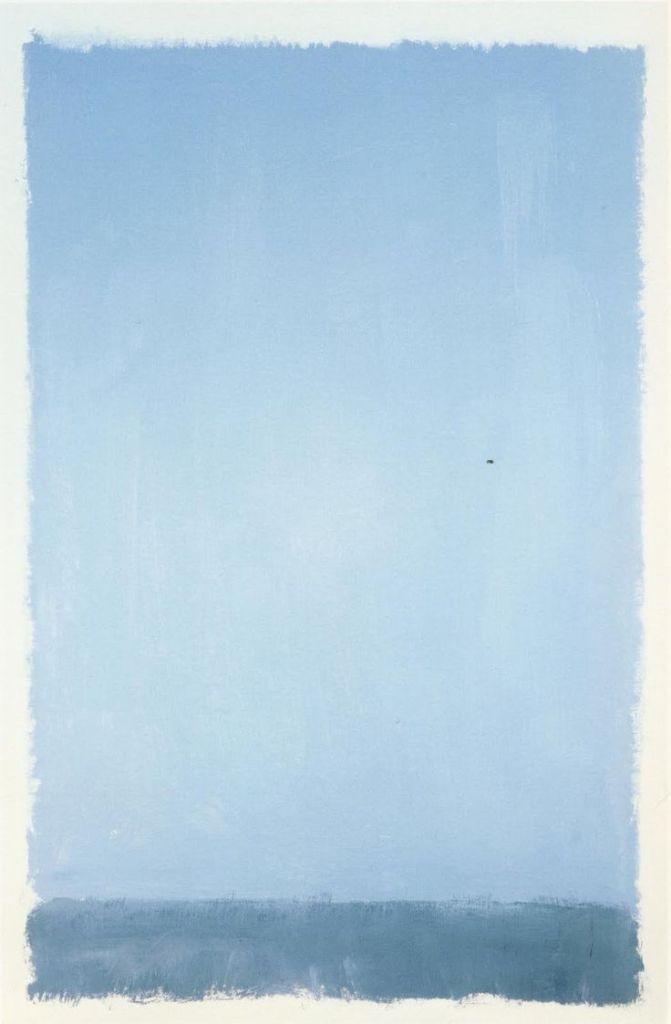Ciudad en el espejo (10)
“Lucía Galán tiene unos ojos negros como cerezas jóvenes y redondas, es lo más bello que tiene. Las mujeres de veinte años como ella dejan que el pelo se les desordene y caiga en bucles y en hilos, se lo recogen con una goma de colores en la nuca, y la cabeza entonces, esa cabeza y ese óvalo femenino del rostro tan hermoso porque aún no ha sido marcado por el peso de la edad, queda confirmado en el espejo con una autenticidad y una firmeza inexpresables. Lucia Galán Galíndez es la primera enferma que ve esta mañana del martes el doctor Valdés. Le ha dicho él buenos días al cruzar por el pasillo, luego la ha invitado a entrar en la habitación sin forzarla en nada, Vamos, Lucía, ha dicho como el que no quiere la cosa, él va ya con bata blanca, lleva su nombre bordado en lo alto de su bolsillo, se enamoró hace mucho, se casó, pasó años de matrimonio junto a Begoña Azcárate, tuvo a Miguel y a Lucía, por eso quizá se estremece, porque es el mismo nombre de su hija, pero sólo es un momento, cuando la ve, luego se olvida, son los ojos grandes y negros que le miran, las cejas muy finas, ninguna arruga, una cabeza y un semblante y unas mejillas redondeadas, finas, parecerían perfectas, nadie es perfecto en este mundo, sin embargo en Lucía Galán Galíndez, con la cola de caballo en su pelo castaño y la boca muy suave, los labios delgados, sonriendo de vez en cuando y dejando asomar cuatro o cinco dientes grandes, blancos y graciosos, la curiosidad y la inquietud por todo lo que ocurre es lo que realmente vale. Qué tal doctor, cómo está , qué hizo ayer, Y esa corbata, es que es nueva, quién se la ha regalado, su mujer. Don Pedro Martínez Valdés se ha sentado detrás de la mesa en su despacho de consulta del sanatorio del Doctor Jiménez y ha de adelantarse a preguntar, él lo sabe, si no Lucía se lo devorará rápidamente. Qué tal todo, Lucía, comienza tranquilo, con una pausada sonrisa el doctor Valdés. Pero conoce vale menos que la mirada, mira Valdés a esta chica de veinte años y no tiene que leer su historia clínica para repasar su verdadera historia humana, ese amor desesperado por las cosas, la concreción de las mujeres, los detalles exactos, la observación, algo que los hombres no tienen. Siempre observó a su vez don Pedro Martínez Valdés el mundo de la mujer, siempre le intrigó, le atrajo, quedó prendido por el tejido de ese mundo.

Escuchó en los bares y restaurantes cuando estaba solo, escuchó y miró ese mundo de dos mujeres hablando, la conversación cruzada de un grupo femenino. Y lo mejor, hija, decía Margarita, es aprovechar ahora que tienes a mano el piso, y arreglarlo y venderlo, Pero Conchita, escucha, decía la otra, tú piensa que este traje me lo compré en Londres, en un viaje que hice con Jaime, Y mira, de este color pero de la misma talla no lo había, tuvimos que recorrernos cinco almacenes, Pues te ha quedado muy bien, Lourdes, Y mira, este dobladillo tiene para sacar, Por cierto, qué va a hacer este verano tu hijo Alfonso. Los colores, las formas, las posturas de hombres y de mujeres, esos gestos al mover una pierna o al estirarse el pelo, las admiraciones e interrogaciones, las imperativas señales de los hombres mandando, el asentimiento de la mujer criticando , todo, todo desaparece en la vida, lo ha pensado muchas veces Valdés paseando solo o meditando, toda esa pomposidad, esa satisfacción , el fluir de los acontecimientos discutidos, tan discutibles, todo queda barrido por el siglo, por el vivir, por el morir, muchos muerto ha visto el doctor Valdés, muertos arrojados a su muerte, muertos voluntarios que de repente le han perseguido en sueños y aún le persiguen.

Lo mejor para no suscitar el fantasma de la muerte, su espectro, la vivencia tremenda de la muerte para quienes oscuramente quieren morirse, es no hablar de ella, el doctor Valdés lo sabe. No hablará nunca de la muerte ante Lucía Galán, esta hermosísima muchacha de veinte años que con el rostro límpido y cuajado de suaves colores, con la cereza de sus ojos redondos y negros, sabe que, en el fondo, lo que quiere es morirse.
Porque lo que no hemos visto hasta ahora en el pequeño cuarto de esta consulta del sanatorio del doctor Jiménez, lo que por fin estamos viendo es una no correspondencia entre el rostro bellīsimo y el cuerpo esquelético, como un alambre, unos hombros raquíticos, un pecho plano, unas caderas escurridas y afiladas, unas piernas larguísimas y huesudas, enfundadas en una especie de mono azul que no tiene botones ni lazos, ni atadura, ni tan siquiera cremallera para que no pueda atentar contra su vida con nada de eso, al fin unos tobillos y unos pies grandes y delgados, encajados en unos altos zapatos de color rojo, como si se tratara de una jovencísima prostituta que engañará no a los hombres sino a su misma existencia.
El doctor Valdés parece que contempla la belleza de ese rostro de veinte años, pero lo que su experiencia de psiquiatra le dicta es observar atentamente, no de modo directo sino de forma ladeada, como si nada ocurriera, ese cuerpo esquelético de Lucía Galán que no corresponde con su rostro, Lucía Galán Galíndez se niega a comer por un desengaño amoroso, No come absolutamente nada, doctor, le ha dicho tantas veces Sor Benigna al médico que éste no las cuenta ya pero no las ha olvidado.
—¿Y anoche? ¿Qué cenaste? —le pregunta suavemente Valdés —¿Cenaste bien, Lucía?
Por qué, responde ella retadora, siempre contesta con una pregunta, quiere saber, no es altanera, no es orgullosa, es esencialmente curiosa, quisiera desentrañar el fondo de las cosas. Quiere saber Lucía Galán por qué don Pedro, como ella le llama a veces, pregunta tanto y por qué lo pregunta. Ha devuelto toda la comida y la cena, parte de las cenas y de las comidas, conoce todos los trucos, los infinitos resortes para vomitar y no alimentarse, odia cada partícula de pan, simula ante cada plato, se escabulle en todo momento, el agua es su única fuente. Y con el agua solamente, doctor, le preguntó un día Sor Benigna al médico, solamente con el agua puede mantenerse. No habló la monja del rostro ni de la belleza de las facciones de la chica. Se sorprende ante esa falta de unión entre cabeza y cuerpo, Cómo hará esta mujer para, sin comer nada, tener esas facciones. Es una especie de milagro humano, no es lógico que la anorexia, así se define en los libros médicos y se estudia en los volúmenes y facultades, No es lógico que la anorexia, es decir, la enfermedad de no comer ni alimentarse, el odio hacia todo alimento, deje tan redondos y sutiles esos pómulos de Lucía, las mejillas como hinchadas por el aire de la hermosura y su soplo, el mentón delicado y firme a la vez, las pupilas no hundidas sino enmarcadas bajo las finas líneas de las cejas, la cabeza redonda y proporcionada, las cerezas negras de los ojos nunca ocultas en un más allá sino en un más acá, la cercanía de la juventud, tan fresca y tan próxima, una aparición de rostro y de semblante que no se concierta con su cuerpo.”
José Julio Perlado
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
(Continuará)
(Imágenes—1- Jeon Gwang Young/ 2-Alex Olson – 2013
Lo mejor para no suscitar el fantasma de la muerte, su espectro, , la vivencia tremenda de la muerte para