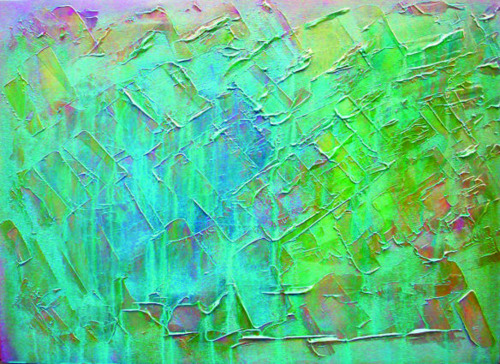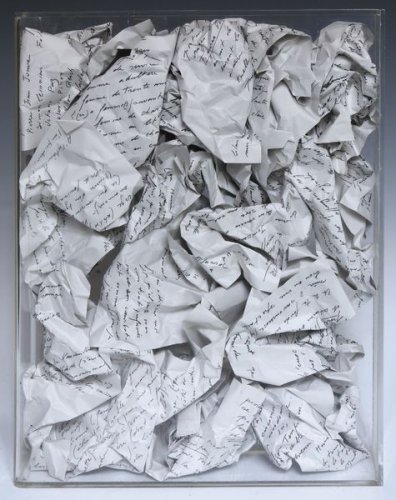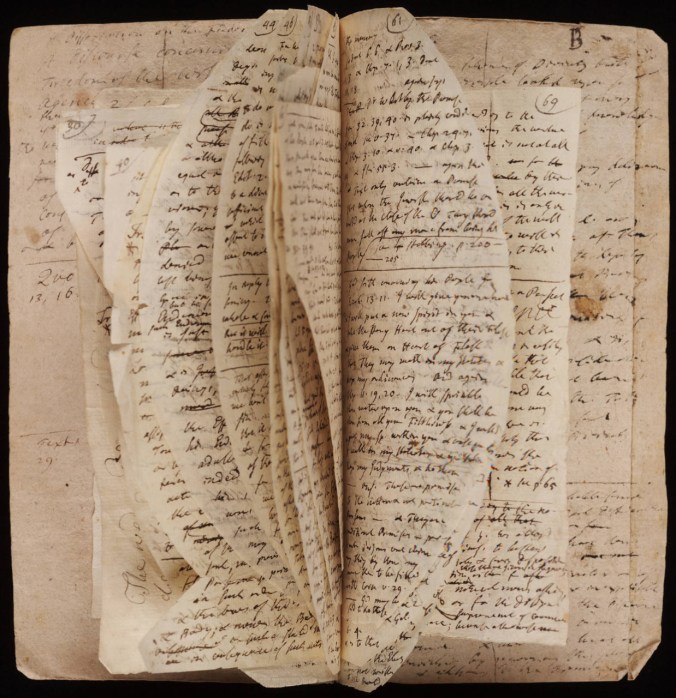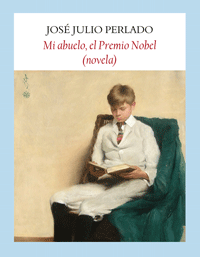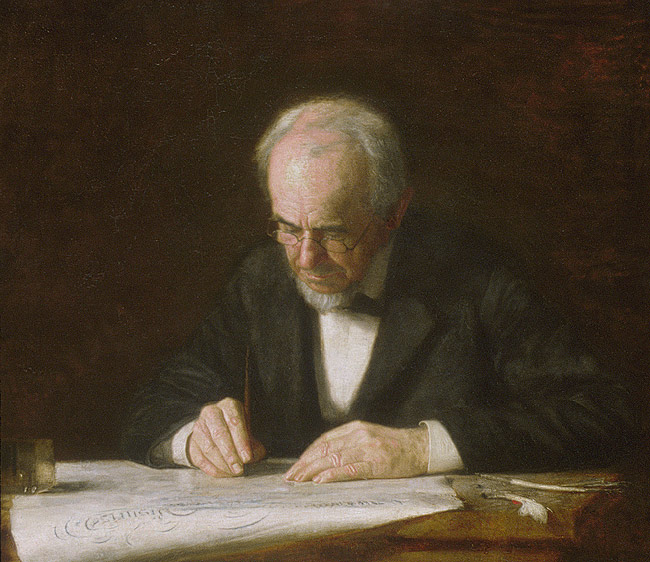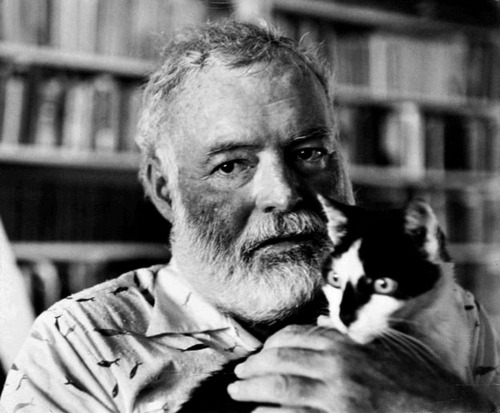(Hay ruedas de prensa que tenemos que seguir casi todos los días y ruedas de prensa en cambio que aparecen de pronto como invención de la realidad – ( es el subtítulo de MI SIGLO) -, fruto de la creación literaria, tal como sucede en estas páginas de mi última novela «Mi abuelo, el Premio Nobel», tras el momento en que a Dante Darnius – el escritor que todo lo lleva en la cabeza y que nunca ha podido escribir nada en el papel – le conceden el Nobel de Literatura) :
» Como le han dado el Premio Nobel a Dante – se lee en la novela – nos convocan a una rueda de prensa.
–¡A ver! ¡Colóquense ustedes lo más juntos que puedan, lo más apretados que puedan! ¡Los más altos pónganse detrás, por favor! ¡Y al niño delante! ¡Pongan al niño delante!
La foto familiar nos la hacemos los Darnius por fin en el jardín, sobre la tierra del jardín, sobre los bordes de la fuente que aguanta nuestro peso.
Han sido tan reiterativos los periodistas y los fotógrafos queriendo reunir a los Darnius, que aunque no estemos todos, sí ocupamos toda la plataforma de la fuente.
–¡O se acercan ustedes un poco más –nos gritan los fotógrafos desde los extremos, cada uno inclinado detrás de su objetivo–, o no salen todos en la foto!
«¡Es que nos vamos a caer al agua, es que estamos tan apretados ya que nos podemos caer al estanque, es que no nos podemos juntar más!», decimos a coro.
No nos entienden.
O quizá no quieren entendernos.
Se han apostado fotógrafos a nuestra derecha, al frente, a nuestra izquierda. Nos quieren a todos los Darnius tan apretados, en pie y tan juntos, que vamos a parecer pingüinos.
–¡No se muevan ahora, que así están bien! –nos grita el fotógrafo que está enfrente– ¡A ver, a ver! ¡No se muevan! ¡Miren al cielo! ¡Al pajarito!
Miramos todos los Darnius al cielo, inmóviles bajo el sol. No vemos el pajarito. No pasa el pajarito. ¿Dónde está el pajarito?
–Yo no veo al pajarito, Amenuhka –le digo a mi hermana que posa a mi lado.
–¡No hagas caso! ¡Esa es una frase que siempre dicen los fotógrafos! ¡Tú no hagas caso! –me dice mirando al sol, sin moverse.
Pero de repente, otro fotógrafo a la izquierda nos habla de que también tiene él otro pajarito, de que le miremos fijamente porque encima del estanque ante el que nos quiere retratar, hay otro pajarito.
–¡Miren al pajarito, por favor, miren al pajarito!
–¿Tú crees que ahí sí hay pajarito? –le pregunto a mi hermana mirando al objetivo.
–¡Ya te he dicho que eso es cosa de los fotógrafos! –me replica Amenuhka–. Tú sonríe y no te muevas.
No, tampoco hay pajarito sobre el estanque. Como no lo hay sobre la casa, ni sobre el agua, a pesar de que otro fotógrafo se inclina también detrás de su aparato y levanta su mano en el aire para entretenernos, haciendo con los dedos la forma de un pajarito.
–¡Ya está! ¡Quietos, por favor! ¡Un segundo más! ¡Un momentito más, que vamos a repetirla!
Yo no sé qué interés podemos tener los Darnius para todos esos fotógrafos, no me lo explico, pero la verdad es que han venido de todas partes para inmortalizar a mi abuelo y parecen empeñados en que quedemos para la posteridad.
–¡A ver, ahora vuélvanse un poco hacia la derecha, que vamos a coger al grupo de perfil!
Casi no nos podemos mover pero intentamos mirar todos hacia la derecha, hacia los árboles, poniéndonos de perfil y dejando que nos tueste el sol.
–¿Tú crees que aún les falta mucho para acabar? –le susurra mi tío Byron al abuelo Dante, molesto por tanto asedio.
Mi abuelo, al que han sentado en el centro del grupo –en el centro del estanque– y que ocupa un gran sillón de mimbre, un sillón amarillo que van cambiando de lugar según cambia la orientación del sol, procura calmar los ánimos.
–Hay que tener paciencia con la prensa. Están haciendo su trabajo.
Cuando terminan con la sesión de fotos, los reporteros vienen hacia nosotros. Cruzan el aire azul para entrevistarnos.
–Hay que nombrar un portavoz de la familia para la rueda de prensa –dice apresurada mi madre–. No vamos a hablar todos los Darnius a la vez porque no vamos a entendernos. Tampoco va a hablar sólo Dante. A ver, tú, Byron, que tienes buena voz, ¿por qué no nos representas y contestas a la prensa?
Mi tío Byron posee un vozarrón muy potente, su garganta parece una cueva resonante. Yo creo que es una cueva resonante.
–Estoy a su disposición –les truena a los periodistas situados en semicírculo, preparados ya con sus cuadernos, lápices, teléfonos móviles, cámaras, vídeos y grabadoras–. Contestaré a todas sus preguntas.
Los periodistas están inquietos y parecen querer una exclusiva.
–¿Qué es para usted lo maravilloso, señor Byron? –se atreve a interrogar el primero.
–¿De dónde es usted? –le pregunta a su vez un poco retador mi tío.
–Del The Wall Street Journal –contesta nervioso el reportero.
Y mi tío Byron Darnius entonces le explica muy bien con su gran vozarrón, desde la cueva de su profunda garganta, qué es para él –y para todos nosotros, puesto que él nos está representando– lo maravilloso.
–Señor del The Wall Street Journal –le dice–. Lo maravilloso es muy sencillo. Lo maravilloso es vivir, nacer, no caerse en el espacio, reír, soltar una carcajada instantánea, llorar de repente, emocionarse, divertir a los demás, levantar a un niño en el aire, ver que amanece todos los días.
Los periodistas siguen nerviosos: apuntan, graban, piensan. Está claro que quieren una exclusiva.
–Represento al Times, señor Byron –levanta su mano un espigado pelirrojo–. ¿Puede decirme qué es para usted –o para ustedes, los Darnius– lo fantástico?
De la garganta de mi tío Byron empieza a salir en caracolas la piel de la naranja de la definición de lo fantástico. Da unas vueltas en el aire la corteza de la definición y va cayendo poco a poco, sin romperse, sobre la rueda de prensa.
–Lo fantástico es la alegría, son los regalos, es dominar el dolor, es la amistad, el primer beso, una conversación entrañable, es perdonar y ser perdonados, es el fuego en los troncos en una noche de invierno, es la mirada de un hijo.
Otra mano se levanta entre la nube de periodistas:
–De La Stampa, señor Byron –dice una voz pizpireta y femenina–. ¿Qué es para usted lo mágico?
–Lo mágico es la vida misma –dice mi tío–. Llegar a fin de mes, seguir enamorados, inventar distracciones, ir contra corriente, no aburrirse, descubrir colores en la tarde, crear ilusión, provocar la risa en una mujer, mirar de vez en cuando el cielo, cerrar los ojos escuchando música.
Otro periodista, al que las gafas le cabalgan sobre la nariz, levanta ahora la mano:
–¡Del International Herald Tribune, por favor!
–¡Adelante!
–¿Cuál es la mayor cualidad que debe tener el hombre?
Byron no lo duda:
–La paciencia –contesta rápido.
–¿Y qué es la paciencia? –insiste el reportero de los lentes apuntando la respuesta en su cuadernito.
Entonces mi tío Byron da unos pasos respetuosos hacia el sillón donde está sentado Dante y hace girar a mi abuelo con lentitud. Mi abuelo es la imagen viva de la paciencia. Viste hoy, para la rueda de prensa, un traje de tonos tostados, de los que llevan los abuelos famosos, toques ocres, pliegues del paso de los años– y unos botines pardos que resaltan más su pelo blanco. Viste hoy mi abuelo una chaqueta de color otoño que hace juego con los botines pardos, que a su vez hacen juego con los brazos amarillentos del sillón de mimbre donde se sienta, un mimbre que hace juego con las ondas del pelo de mi madre, con el broche de oro en su gargantilla otoñal, gargantilla que sujeta los pliegues de los años, estrías de años surcando arrugas color café, café que hace juego con el color de las nubes que amenazan tormenta.
–Aquí tienen a la paciencia hecha hombre –le dice Byron al periodista con su gran vozarrón– o lo que es lo mismo, aquí tienen a un escritor convertido en paciencia.
Hace girar un poco más el sillón de mi abuelo y al mimbre del sillón, conforme da las vueltas, se le van poco a poco pegando las nubes, las hojas del sol tostadas en el pelo, los botines y la chaqueta de tonos ocres. Mi abuelo se deja llevar con una sonrisa amable mientras gira en torno a los colores del día.
–¿Y la peor cualidad del hombre? –vuelve a preguntar el periodista.
–A veces, la lengua –contesta inmediatamente Byron Darnius.
Y en un instante hace una demostración del poderío de la lengua. Abre su boca mi tío Byron y hace salir la salamandra de su lengua transformada en un músculo ondulante que se estira en el aire y se arrastra por la atmósfera. Yo nunca he visto tan de cerca el cuerpo de la lengua de mi tío Byron, que es un cuerpo de lengua normal y que vive, como todas las lenguas del mundo, encerrada entre las piedras de los dientes y las rocas de las muelas. Da la impresión de ser inofensiva. Pero de pronto Byron ha debido de hacer un movimiento de ira –un movimiento provocado, un resorte para hacer saltar una chispa– y en la punta de la lengua de mi tío aparecen miles de ojos fosforescentes y enrojecidos, inyectados en rubíes de sangre, y esa extremidad se convierte en un reptil de manchas verdes, quizá un lagarto, no lo sé, sí, parece un ágil y escurridizo lagarto que se está transformando ahora en culebra amarilla, quizá en áspid, no lo sé, sí, ahora ya lo veo bien, ya está fuera de la boca de Byron, es un áspid de manchas pardas y cuello dilatable que hace retroceder a los periodistas.
La voz potente de Byron Darnius hace bailar al áspid en el aire, le hace erguirse y doblarse al golpe de fusta de sus palabras, restallan los insultos, golpean las interjecciones, y el áspid, flameando fuego, avanza hacia los periodistas y les hace otra vez retroceder.
–Ésta es la lengua de la calumnia –dice el áspid alargando su flecha de veneno e intentando tocar el rostro de los reporteros–. Ésta es la lengua de la maledicencia.
¿Pero quién habla? ¿Quién está hablando?
¿Está hablando realmente este animal? ¿Es que acaso un reptil puede hablar?
¿Está hablando de verdad mi tío Byron?
Luego –como una cinta–, plegándose y ondulándose, la lengua de Byron Darnius vuelve a entrar en la boca de mi tío y queda calmada.
–¿Y la soledad, señor Byron? ¿Qué puede decirnos de la soledad?
Se les ve asustados a los periodistas. Están asustados por el ataque de la lengua, pero necesitan seguir haciendo su trabajo. Yo comprendo que tienen que seguir haciendo su trabajo.
–La soledad es no poder compartir –contesta Byron–. La soledad es no poder cambiar miradas en una habitación. La soledad cae en capas sobre el oxígeno de un cuarto, oprime en planchas vacías, es fría, gélida, interminable. En la soledad no se acaban las horas. La soledad no tiene eco. La soledad está llena de sonidos imperceptibles. La soledad es darse cuenta de que tenemos soledad y no saber qué hacer con ella.
Entonces, desde la última fila de los reporteros se levanta una mano juvenil intentando llamar la atención.
–Señor Byron, cambiando de tema: si usted volviera a nacer y le dieran a elegir, ¿qué escogería? ¿Ser planta, animal o mineral?
–Planta.
–¿Qué planta?
–Nenúfar rojo –dice mi tío Byron.
–Y ahora que ya es usted nenúfar rojo, si pudiera volver a escoger, ¿qué elegiría ser?
–Animal.
–¿Qué animal?
–El armiño –contesta mi tío Byron.
–Y ahora, siendo ya usted armiño, si pudiera volver a escoger, ¿en qué querría convertirse?
–En hombre.
–¿En qué clase de hombre?
–En Byron Darnius–responde mi tío Byron Darnius.
Parece que fuera a haber una tregua en la rueda de prensa, pero no es así, la voz juvenil vuelve a insistir desde la última fila. Es una voz reiterativa. ¿Por qué quiere hacerse la inteligente? ¿Qué intenta conseguir con eso? ¿Quiere demostrar que es la más original?
–Dígame un color, señor Byron –pregunta el periodista.
–El ámbar turquesa –contesta mi tío.
–Un instrumento musical.
–La cítara –responde Byron.
–Un libro.
–El libro de Job –dice Byron.
Parece una partida de tenis. Todos los Darnius vamos moviendo de un lado a otro el cuello para seguir en el aire las preguntas y respuestas. Van y vienen. Yo me mareo. Mi abuelo se marea. Amuhka creo que también se está mareando.
–¿Tú te mareas, Amuhka? –le pregunto a mi hermana.
–Sí, sí me mareo.
–¿Y tú, abuelo? ¿También te mareas?
–Sí, también me mareo –me dice Dante–. Pero las ruedas de prensa son así. Ellos están haciendo su trabajo.
Siguen haciendo su trabajo. Byron lo contesta todo sin mover un músculo. Devuelve cada golpe. Sin embargo, cuando llegan a determinada pregunta mi tío les cambia el ritmo.
–¿Qué es el tiempo, señor Byron?
–No lo sé. Yo puedo responderle qué es la edad.
–¿Y qué es la edad, señor Byron?
–Eso tampoco lo sé. Yo puedo contestarle sobre la vejez.
–¿Y qué es la vejez, señor Byron?
–No, eso sí que no lo sé. Yo le puedo hablar de lo que son las arrugas.
–¿Y qué son las arrugas?
Entonces mi tío Byron les explica muy bien las arrugas tal y como yo se las he oído contar muchas veces en casa, hablando con mi abuelo después de cenar. Les va contando la historia de las arrugas en el borde del lago de los ojos y la historia de los frunces en las comisuras de la boca y las rayas en la llanura de la frente y en el peñasco del mentón.
–Esas son las arrugas que forman parte de la vejez –les dice mi tío a los periodistas–. De la vejez que forma parte de la edad. De la edad que forma parte del tiempo.
Y todos los reporteros lo apuntan.
Después mi tío Byron les explica también muy bien –como tantas veces yo le he oído contar, hablando con mi hermana Amuhka en el porche al aire libre, por las noches, después de cenar– la historia de las bolsas bajo los ojos.
–Las bolsas bajo los ojos –dice mi tío Byron– son hermanas de las arrugas. Las bolsas bajo los ojos son bolsas de aire invisible, globos de agua, hinchazones y depresiones de la piel que van avanzando por la cara durante el sueño y que suben por las mejillas y establecen su campamento antes de despertar.
Los periodistas lo anotan todo febrilmente. No se pierden ni una palabra.
Entonces mi tío Byron les cuenta a los reporteros lo que ya sabemos todos los Darnius por las tertulias que solemos tener la familia para hablar de estas cosas: que el sol amarillo en el cielo es un enorme platillo de batería de jazz, y que en verano, a la hora del mediodía, cuando las gentes están más descuidadas en las playas o en el campo, unos palillos que se desprenden de las nubes, unos palillos que los hombres no pueden distinguir, golpean rítmicamente en el platillo del sol, y esa cadencia, ese pulso, va dejando caer un fino polvillo en lluvia de luz, lluvia de luz que se posa en los rostros hasta solidificarse e ir formando arrugas.
–¿O sea que así se forman las arrugas? –pregunta la periodista pizpireta.
–Exacto, señorita. Así se forman.
–¿Y las pecas de la piel?
–¡Ah, eso es otra cosa, señorita! Las pecas de la piel –le explica Byron Darnius– son diminutas avecillas que pululan por el aire. Nacen también del sol, pero con una capacidad de volar que ningún hombre puede conocer. Están volando y volando durante miles de años, antes de que nazca el hombre, y vuelan sin necesidad de alimento ni de descanso. Son infinitas espumas de sombra gaseosa, con una cabeza y unas alas minúsculas, del tamaño del átomo. ¿Usted conoce el átomo, señorita?
–No, no lo conozco.
–Pues debería conocerlo porque es algo inusitado e increíble. Entonces, como le decía, las alas minúsculas de esas infinitas avecillas procedentes del sol vuelan y vuelan cargadas de sombra, una sombra más pequeña que el átomo. Y esa sombra la depositan al posarse, la depositan sobre todo en la piel de las manos de las personas mayores.
–Y se forman las pecas.
–Exactamente, señorita –confirma mi tío Byron–. Se forman las pecas. Más que pecas, son manchas de las aves, aves de sol, como le digo. ¿Tiene usted pecas, señorita?
–Sí –dice la periodista–. Sobre todo en la espalda.
–Porque la habrá picado en la playa la sombra de esas aves, señorita. Por eso tiene usted pecas. Pero serán seguramente pecas jóvenes, de avecillas jóvenes. Son una especie muy distinta a la de las avecillas mayores, que llevan manchas en las alas y han salido del sol hace millones de años, a la velocidad de la luz, y que queman al posarse. Usted no lo notará, pero queman al posarse.
–¿Y esas pecas me las puedo quitar? –dice la periodista–. ¿Usted cree que embellecen o que afean?
–Pues mire usted, señorita, yo en una rueda de prensa internacional como es ésta, no le puedo contestar directamente. Es un asunto privado. Lo que sí puedo decirle es que si la avecilla de sol que le ha picado era bella, usted quedará embellecida, y si la avecilla de sol era fea, su mancha le afeará.
–¿Y eso cómo puedo saberlo?
–Ya le digo que en una rueda de prensa de estas características no puedo contestarle con exactitud. Hay un aparato ahora que parece muy eficaz, y que va matando en el aire a la avecilla fea que sale del sol y respeta, en cambio, a la avecilla de sol que es hermosa y que cruza la atmósfera. Es como una escopeta de aire comprimido que lleva un radar para detectar la estética y apartar la fealdad.
–¿Dónde puedo comprarla?
–Le estoy diciendo, señorita –repite ya un poco molesto Byron Darnius– que en una rueda de prensa como ésta me es imposible responderle a cuestiones privadas que están desviando la atención general.
Se le nota un poco molesto a mi tío Byron. Sí, yo le noto bastante molesto.
–¿Alguna pregunta más? –dice mi tío mirando a todos, intentando concluir.
Se levanta una mano al fondo.
–Señor Byron.
–Dígame.
–¿Qué pregunta que no le hayamos hecho le gustaría que le hiciéramos?
–Ésta –dice mi tío Byron secamente, con su enorme vozarrón.
Y se les queda mirando.
Hay un silencio. Sólo se oye meter los lápices en los bolsillos, cerrar los cuadernos, guardar las cámaras en las fundas, recoger los teléfonos móviles.
Los periodistas se van.
Por la noche, cuando estamos reunidos todos los Darnius, mi abuelo felicita a mi tío por su intervención.
–Has estado muy bien, Byron. Un poco seco al final, pero en general, muy bien. Te vamos a nombrar portavoz.
Byron Darnius está agotado. Los encuentros con la prensa siempre le han dejado agotado.
–Estoy agotado –murmura tumbado sobre la piel del jardín, mirando al cielo, a la noche estrellada.
Se va quedando poco a poco dormido.
Yo me tumbo junto a él. Le cojo de la mano.
Miro cómo pasa la noche por el cielo. Y luego escucho el mar».
José Julio Perlado: «Mi abuelo, el Premio Nobel».-Editorial Funambulista.-2011
(Imágenes:- 1.-Lucio Fontana/ 2.-Jack Hardwicke/3.-Yves Klein,-1961/4.- Claus Stolz/5.-Shaw Dulaney.-2011/6.-Amy Sia/7-Mark Rothko/8.-Rod Jones/9.-Graham Mileson)