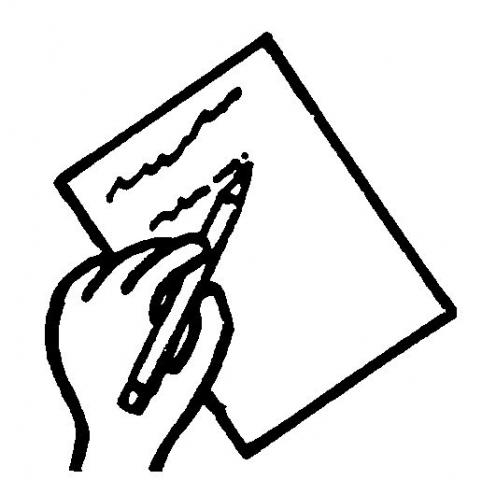YA AQUÍ NO HAY NADA
«‑Recuerde el tren.
‑Nos acostamos entumecidos, abrazados al olvido del sueño, y a las siete, a las seis, crepitaron los despertadores de estación en todas las habitaciones y el tren arrancó imprevistamente, soltando el agua de las duchas, refrotando los ojos, calzándose a tientas los zapatos, sorbiendo de pie un resto de café, afeitándose, pintándose los labios, tropezando bruscamente los silencios mientras las casas pasaban velozmente al otro lado de ventanillas ennegrecidas y los vagones avanzamos o retrasamos los cuartos atrapando un bolso, cogiendo un pañuelo, empuñando la cartera del colegio, Ana se abrochó el último botón, Miguel mordisqueó un trozo de pan, mi madre era una niña y yo era mi padre: las ruedas estaban ya engrasadas, no nos hablábamos, sonaron portazos, bajamos corriendo los escalones de la estación y el tren ya se iba porque cruzaron autobuses y automóviles y no había tiempo de despedirse, ya que todos sabíamos que nos volveríamos a ver y la velocidad nos arrolló: la vida de Ana eran túneles de «metro», yo no sabía dónde estaba ni mi padre ni mi madre, al abuelo le encajaron en la silla de inválido, Guillermo cortó las calles para llegar al taller, ningún viajero se saludaba, mi mujer alisó las colchas de las camas, entró un humo negro en las habitaciones, se encendió el fogón para calentar estómagos, Gustavo se sentó en su oficina, pasaron pulsos de relojes en horas de muñecas, se gritó, se gritó, se gritó, el señor González telefonea a la señorita Elvira porque era ella quien le había gritado por no telefonearle al señor López, y a mi nieta Carmen le dio vueltas el patio interior por la velocidad con que todo giraba. Fue en ese momento cuando Isabel, de pronto, recibió la tremenda noticia y llamó desencajada a mi madre para decirle que cinco minutos antes, en un cruce, a su hijo ‑es decir, a mí‑ me habían encontrado muerto bajo las ruedas del ferrocarril.
Pero no era cierto, doctor, fue una equivocación. Marga nos contó cómo el tren, en un fulgor de velocidad, había triturado la fortuna de nuestro tío Eduardo. Entonces salimos todos al pasillo que da al salón temblando los ojos al saltar los rieles, y el miedo a la vida tomó forma de máquina y la locomotora arrastró a Javier. Juan se abrazó a la abuela, pasaron preguntando si queríamos comer, voló el sombrerito del pequeño Manuel, yo me agarré a la paciencia de mi madre, un señor ayudó a extender el mantel, se oyó el timbre de la puerta, al olor se destapó el vagón y todos comimos inclinados, apresurados, encarnados, viendo pasar las canas de mi padre y cómo la nieve subía hasta las mejillas. Antonio nos miró a todos sin pestañear, Elsa gritó que se quería emancipar, mi abuelo de un golpe le desenganchó un vagón, Concha la vio alejarse en silencio, Raúl preguntó si podía coger más fruta, el casero empezó a picar los billetes, se fue la luz, se fue el teléfono, se marchó la calefacción, desapareció el gas, Laura le vendió a Carlos el teléfono y Ángela con los asientos hizo madera para cruzar las tardes en lumbre de fogatas. Vimos pasar años sobre pueblos subidos en andenes, de repente nos saludó Agustín militarmente, sacaron a Cristóbal por la ventanilla para que devolviera, mi hermana Lidia se marchó al baño arreglándose para la boda, entró un disgusto en polvo mientras mascábamos los túneles, Gabriel se hizo abogado en un paso a nivel, Enma se sentó junto a Luis, Alfonso miró a Eugenia a los ojos y César entrelazó sus dedos con los de Rosalía. Entonces hubo un tremendo frenazo y toda la fuerza de Sebastián se incrustó en el dolor de Roberto, mi abuela se curvó en la mecedora, vinieron los niños de los prados, tiraron a lo alto sus carteras, mi padre se fue doblando lentamente, Inés de pronto tuvo un niño, llovieron caramelos de humo, sudábamos, tiritábamos, teníamos sueño, cruzamos travesaños en cada Navidad, nos hicimos viejos nos decían los jóvenes, María se había casado con León, Pedro no encontraba trabajo, Daniel quiso tirarse de la vida, y de improviso todas las paredes crujieron, voló el abuelo entre las tablas, a Marcos lo devoró un agujero, entramos por el hueco de la enfermedad y el vagón de cola donde mi madre planchaba cayó al patio aplastando tristezas. Fue en ese momento cuando Jorge saltó de un techo al otro y se volvió al revés, y asomó la cabeza por la ventanilla y mi hermano dio un grito y se oyó de pronto el chillido de mi madre hasta el fondo del comedor cuando le acababan de decir que a su hijo ‑es decir, a mí‑ casi al cumplir los cuarenta años, en un instante, me habían encontrado destrozado bajo las ruedas del ferrocarril.
Y sin embargo, doctor, tuve que desmentirlo. Yo estaba ocupándome del furgón mortuorio donde iba el abuelo. Esteban daba sus primeros pasos sin sostenerse, Beatriz me pidió dinero para el piso, Jerónimo temblaba entre las mantas. Tuve que desmentirlo a la velocidad que íbamos, Carmelo rozando las copas de los árboles, Amanda discutiendo con Leopoldo, Marcela con Ester y con Nieves y yéndose al bar con Lázaro y Raimundo. Silvia salió entonces para fumar, Salvador se empeñó en bajar su cortinilla, Diego preguntó que a qué hora llegábamos, Benito había perdido su billete, a Pilar le daba miedo la máquina. Fue acaso en ese momento cuando de un fortísimo golpe, todo a la vez se detuvo. Cándida en la cocina, Eulalia en la terraza, Simón junto a Oscar, Nicolás con Román, Pascual conmigo: yo miré a mi madre y era mi padre quien faltaba. Arrancamos con un tirón tremendo y un resoplido y Venancio fue a vigilar las puertas entreabiertas por si hubiera caído, entramos bajo un monte, surgimos a la noche: ahora era la luz, doctor, la luz que nos guiaba y el salvaje pitido. Sofía abrazó a Rosario, Magdalena a Mercedes, Remedios a Pastora y una cadena de manos la hicimos de recuerdos, atando los momentos de mi padre a su sonrisa y las veces que nos había pegado de pequeños y cómo mi padre a Victor le compró un balón para su cumpleaños y el balón cayó al agua. Fuimos todos lo recuerdos atados, de vagón a vagón, buscándole: iba Hilario y Demetrio y Paula y Domingo y Justo y Araceli y Pepa y Clara y seguían Eloy y Fernando y Estrella y Caridad y Medardo y Berta llevando consigo a mi madre y a mí, palpando el aire de los compartimentos, cruzando a tientas de un vagón a otro, con cuidado, como de una a otra edad. Brillaban las luces de la vida en las puntas de pueblos, se nos oía correr como el mar por la tierra, casi a oscuras, velozmente: pasaron estaciones , casas, cristales, lluvias, éramos una culebra alargada y rabiosa transmitiendo electricidad. Entonces vino otra vida iluminada, encendidas sus ventanillas, estallando en calor sus chimeneas, todos sentados en el vagón restaurante: Benjamín rozó aquel olor, Fabio se lo pasó a Bernardo, Cirilo se lo dio a Zacarías, Primitivo se lo entregó a su madre. Cenamos de pie, tal como estábamos, sorbiendo el olor de la otra vida que cruzó fugazmente. Nos disparamos al silencio total, embrujados por lo desconocido. Había un viento inusitado, los oídos eran ruedas, intentamos tumbarnos a lo largo de la noche, sollozamos, fuimos escalofrío. Así Virginia soñó con Giovanni, Silvestre con Corinna, Jacinto con Maurice y Lisabetta con Max. Silbó de pronto Iván en sueños y Evangelos se enamoró de Ulrica y Kurt le pidió a Myriam que se casara con Suleyman. El sueño de Nazim entró en el sueño de Flavia, atravesó todo el soñar de Edward, de Kyra y de Eva para salir por el sueño de Tomoko. Batían las puertas de los sueños contra las ventanillas abiertas, Else cubrió a Mirsina con trozos de periódicos, Rangela miró a la luna y Ehudi encogió sus pies. Era la tierra de la noche la que corría como un tren, tuvimos que apartarnos a un lado para que pasaran las colinas: cruzaron cordilleras arrastrados en vértigo, pitó fuerte un volcán, saltó la espuma del océano desbordando las máquinas, corría la tierra, doctor, corría la vida, Alvaro se quedó paralítico, Marcial tuvo manchas en la cara, Soledad se separó de Adrio y Blasa hizo astillas su vagón mercancías. Consuelo pensó que era el fin. Pero no, dijo mi madre, aún no era el fin, había que detener aquellos montes. A Marino se le cayó la memoria, Elías tuvo que sostener como pudo a Luciano que aguantaba el terror. Estallaron del techo los recuerdos, se bamboleaba lo aprendido, Balbina pisó la risa de Lucía, Viruca escupió a la abuela, Tomasito se metió en la boca el cañón de un túnel y reventó la sangre sobre Andrés. Entonces se cruzaron a la vez todas las chispas de las vías abiertas y se cegaron las linternas. Ya no se nos veía vivir, y Piedad, Aurora, Delia y Emiliana agarraron a Jacobo, Isidro, Borja y Raúl para seguir en vilo, y entre Bartolo, Eloy, Manrique y Arsenio levantaron con fuerza a mi madre tapándole la boca para que no gritara en el momento en que alguien lanzó el tremendo chillido anunciándole que a su hijo ‑es decir, a mí‑ me habían encontrado arrollado bajo las ruedas del ferrocarril.
Pero ya sabe, doctor, que así no ha sido. Con tablas, hierros y cristales terminé de pagar el colegio de Justo; a Rocío le regalé el coche‑cama para su viaje de novios; vendí tuercas y clavos para tapar facturas. Fui furgón, máquina, vigilé escapes, eché carbón, revisé techos, me arrastré por raíles tosiéndome los gases, ajusté, atornillé, limpié manillas. Fui hollín, humo en polvo. Ahora no, ahora pasa, pasa la vida sobre mí. Traqueteo de hombres. Planchan este cuerpo los vagones. Vía libre. Helada. Huelo a flores silvestres. Aplastado en el campo, boca arriba, nadie me retira de los trenes…
.
‑¿Lo tapamos ya, doctor?
‑¿Qué?
‑¿Le cerramos los ojos?
‑¿A quién?
‑¿Se los cerramos?
‑No. No toquéis nada. Ya aquí no hay nada».
José Julio Perlado: «Ya aquí no hay nada» .- finalista del Premio Narraciones Breves «Antonio Machado».-Fundación de los Ferrocarriles Españoles.-1993.
 (Imágenes.- 1.-Alberto Sughi.-artnet/2.-foto Thekda Ehling.-Randall Scott Gallery.-New York.-artnet)
(Imágenes.- 1.-Alberto Sughi.-artnet/2.-foto Thekda Ehling.-Randall Scott Gallery.-New York.-artnet)