
«Estaba la mujer como desvaída, el rostro largo, bello, afilado de deudas. Estaba la mujer en el pasillo del «Mistral», del «Ligure», del «Saphir», del «Helvetia»… Miraba la nada de los días encontrando la vida; miraba el sentido del hueco, la belleza de Niza, de París, de Milán; miraba a Basilea sobre Francfort, Bruselas bajo Hamburgo y en Zurich… Alta, la frente clara, las arrugas internas, secciones transversales de hierro fundido, rieles de hierro forjado, rieles de acero suavemente invisibles entre capas de piel, máquinas de vapor silenciando rumor de pensamientos… Anduvo, (conforme el tren y la edad se lanzaban), y al final del pasillo, abrió la puerta. Un viento negro, de 1804, pasó desde Merthyr hasta Abercynon, y el viento se llamaba Trevithick, y con vapor a alta presión, le dio en la cara. Cerró la puerta y cruzó como pudo hasta el otro vagón. Casi sonrió al leer el anuncio: «El viajero que quiera cambiar de asiento o prolongar su viaje lo manifestará al jefe del tren, el cual le expedirá un billete de suplemento, retirando el ordinario». Ella quería cambiar de asiento, alguien le impelía a prolongar su viaje. Se arregló el pelo alborotado. Había encanecido cincuenta años y miró la hora: 1854. «Los relojes en todas las estaciones se arreglan al de la catedral de Valencia«, decía aquel tablero. Entonces se apoyó en la ventanilla y notó el ritmo y la intensidad del tren, la sangre proyectada desde el ventrículo izquierdo a la aorta, provocando una onda de presión que dilataba brevemente las paredes de las arterias, la brillante lámina de las vías, el agua estancada en la retina. ¿Habría rejuvenecido?. Sentía la lenta rapidez de «La Fusée» de Stephenson a 47 kilómetros por hora. La vía óptica transmitía la sensación de estar recorriendo de Stockton a Darlington, por el condado de Durharn, cruzándose las fibras nerviosas internas en el quiasma óptico, marchando paralelas al cerebro las fibras externas, 40 kilómetros de trayecto hasta la corteza visual. «Siempre me dijo él que cuidara mis ojos, que acabaría con gafas», pensó. De repente notó un escalofrío: estaba casi envejeciendo, conquistando el «record» en la misma Inglaterra, en 1846, con los 120 kilómetros por hora. Se apretó fuerte a los salientes del vagón. Corría blanquecina, blanca, veloz en cabellos y sienes por toda Francia, 1890, a 144 kilómetros por hora. Ni un alma en el pasillo: era su pelo en América, hebras cenizas a 160 kilómetros en el reloj 1893. Se agarró fuerte a cuanto pudo: 202 kilómetros por hora en Inglaterra, 203 sobre Italia. El viento ‑sin humo, sin color, sin gruñidos daba en la cara de la mujer roturada por dentro, a punto de estallar, contenida… Dos locomotoras eléctricas la arrastraban por 1955 a 331 kilómetros de vértigo. Cerró los párpados. Los abrió asustada. Oscuro. Negrura como el primer carbón. «¿Me he quedado ciega?«. Pasaban junto a su oído dos kilómetros de túnel Huntington‑Lake de California, uno del Simplón italiano, otro ahogado kilómetro del Lotschberg en Suiza…
A tientas, caminó por los pasillos‑túneles de Otira, el Transandino de Argentina y Chile, el Hoosac de Massachussets, el Sutro de Nevada… Extendía los brazos esqueléticos en la oscuridad.
‑¿Signora?…

La luz volvió a las cuencas, y un empleado del «Settebello» le ofrecía un lugar en el departamento panorámico a la cabecera del tren. «No. La puerta. Esa puerta. Huir de las miradas. Escapar. Dejar a todos cuanto antes. ¿Sabe?, odio estas fiestas de resplandor«. Abrió aquella puerta la mujer, y el aire la arrolló en juventud. Tuvo que sujetarse a unos barrotes y golpear, golpear con ellos fieramente hasta matar: ser asesina de su propio mareo. Tenía ante sí una locomotora de carro giratorio y una larga caldera horizontal, unida a una caja de fuego. Ella era entonces muy joven. Delgada y elegante, no se parecía en nada a la dama del tren. De ilustre familia, no le agradaba sin embargo, el «snobismo» de cierta aristocracia inglesa, cuya feminidad distinguida solía alternar amantes y bebidas con apuestas y juegos. Miraba ahora a los alabarderos formados, y oía en los cercanos desmontes, salvas de artillería: su mente estaba lejos de la elegante playa de Bringhton, del gran balnerario de Bath, y de los salones de Almack’s donde se probaba, puntualmente, el thé. Ante aquella solitaria locomotora, el tren de su vida avanzaba a buen ritmo. No era ilusión óptica viajar tras una máquina de Baldwin quizá por Filadelfia, ir seguido por el primer ferrocarril de lujo ‑el «Experiment» de Stephenson, con su convoy de coches adornados con asientos de seda, acolchados sillones y brillantes espejos‑, y dirigirse al fin, desde Madrid hasta Aranjuez, todo ello evocado en un 9 de febrero de 1851, cuando alcanzó la línea, desde la estación terminal hasta la puerta de Damas del propio palacio, ‑tendidos los carriles por los amplios jardines‑, para detenerse allí donde desembocaba la galería de las capillas, de fácil comunicación con la principal entrada de la real residencia de Isabel.
‑¿Madame?…
La mujer volvió la cabeza. Un giro…, y la hizo encanecer. El empleado del «Brabant» parecía hablarle a una velocidad media de 123 kilómetros por hora. No conseguía ser el tren diesel Nueva York‑Los Angeles, ‑el más rápido del mundo‑: 165 kilómetros de velocidad media; tampoco se acercaba al tren experimental, accionado por motores diesel, que en el curso Chicago‑Burlington‑ Quincy, había recorrido el más largo trayecto sin pararse: 1.658 kilómetros, al ritmo de 125 kilómetros por hora.
‑¿Madame?…
El empleado del «Edelweiss» mostraba la diferencia de los Países Bajos, el acento de Bélgica, el tono de Luxemburgo. Atravesaba cinco naciones, pero no conseguía el «record» de la «Union Pacific Railway«, su tren compuesto por una locomotora diesel y diecisiete vagones que unían Salt Lake City con Caliente: 520 kilómetros, sin parada intermedia.
La mujer quiso abrir la puerta del Berlin de los Emperadores, del San Petersbusgo de los Zares, la puerta de la Viena de Francisco José…
Dobló una manilla, y asomó el «Transalpin«; entreabrió un poco más y sorprendió al «Sud‑Express«; empujó a fondo y, vislumbró a la vez, al japonés «Hikari«, al turco «Bogazici» y al danés «Syd‑ Vestjyden»…
De repente le asombró el tremendo frenazo. Un fondo azul sobre luz vaporosa descubría la estación «Saint‑Lazare» de París.

‑Es maravilloso. Una verdadera fantasmagoría. En el momento de la salida de los trenes, el humo de las locomotoras es tan denso que casi no se distingue nada ‑decía Monet instalado ante su caballete.
Asentía Renoir. Tendría el óleo, Caillebotte. Por fin, lo adquirirá Durand‑Ruel.
La mujer miró extasiada el cuadro. Recordaba el motivo del ferrocarril en paisajes de Turner; pensaba en los trenes que pintaba Manet, Pisarro, Sisley.
De improviso los cuadros se animaron. Lo fijo se puso en movimiento. Era el Discóbolo, el Choque del Futuro. «¿Realmente habrá próximas fuentes de energía?… ¿La pila combustible…, la propulsión por campo electromagnético?… ¿El motor a reacción?… ¿La turbina?»…
El vagón que acababa de pisar era un vacío inmenso: un mensaje sentado, viajaba a la velocidad de la luz; tardaba cincuenta mil años en llegar desde el centro a la periferia.
La mujer se detuvo invisible ante el mensaje inerte.
El mensaje tardaría en volver otros cincuenta años: para entonces, no existiría ya quien lo había enviado, no existiría quien esperaba respuesta. Tampoco la mujer. Ni siquiera el tren. Quizá ni la misma Galaxia. Ni el Hiperespacio. Ni el Superespacio. El mensaje podría perderse por todas las entradas y salidas que existirían en todas partes: en los espacios entre las galaxias; en los espacios entre las estrellas; en el agujero central de la curva interior del anillo sólido. En el Algo de la Nada de Alguien.

Era allí y en infinitas veces, donde podría perderse el inmenso contenido vacío del minúsculo mensaje invisible.
‑¿Madame?…
Un tren interminable.
‑¿Signora?…
Silencios opacos en los vértigos.
«¿Estaba el tren en marcha?»
«¿Estaba quieto?»
Puertas, ventanillas, pasillos, maderas alargadas, bloques de acero sin que se viera el fin…
Voces en eco repetido.
‑¿Madame?…
‑¿Signora?…
No contestaba. De modo etéreo, surcaba por el tren sin final. No podía verse, ‑no podía detenerse‑, pero en sus células volvió a sentir la juventud. Las preguntas le parecían utopías: «¿Llegaría un instante en que podría definirse y producirse objetos económicos «a medida»…, y ello gracias a utilizar calculadoras por análisis…, gracias a procedimientos automáticos de fabricación?… ¿Se lograría un control limitado del tiempo?…, ¿del clima?… ¿Habría una etapa donde el empleo efectivo surgiera de la comunicación electrónica directa, a través de la estimulación del cerebro?»… ¿Y ella? ¿Y sus estímulos? ¿Y el anhelo exasperado del tren por alcanzar la cordura, estabilidad, velocidad, seguridad?… Oyó gritos lejanos en niebla de vapores. Proseguía vertiginosamente pasillos adelante, en vagones enlazados: un viaje interminable. Todo, era un frío tren vacío sin sentido, y ella no conseguía detenerse en su búsqueda de puerta a ventanilla, de picaporte a uno, y otro, y otro compartimento. Inesperadamente se sintió fuertemente sujeta.
‑¿Madame?‑ decía una voz.
Era Nadie. Un murmullo de júbilo la hizo volver la cabeza. Era ella una mujer viejísima, las sienes plateadas como una abuela. Asomó la cabeza y vio la radiante mañana del miércoles 15 de septiembre de 1830. Parecía la inauguración oficial de un acontecimiento: el ferrocarril entre Liverpool y Manchester, con asistencia del primer ministro , el duque de Wellington. Miró asombrada a casi un millón de personas apiñadas entre los dos terminales y a lo largo del trazado. George Stephenson había seleccionado ocho locomotoras para tal ocasión. A la primera «Northumbrian«, le seguían a intervalos siete trenes encabezados por «Fénix», «Estrella del Norte», «Cohete», «Dardo», «Cometa», «Flecha» y «Meteoro«. Era la estación de Crown Street, en Liverpool. Una banda de música acompañó el deslizamiento por gravedad de los vagones que marchaban a lo largo del túnel que conducía desde Liverpool hasta Edgehill, allí donde se enganchaban las locomotoras y avanzaba el ferrocarril.
El viaducto construido sobre el Sankey Brook y el Sankey Canal, hizo que la atención del duque manifestara exclamaciones de asombro. Los trenes, entonces, ‑la mujer anciana lo veía‑, alcanzaron la velocidad de 38 kilómetros, mientras que las primeras locomotoras pronto llegaron a Parkside, a 17 kilómetros de Liverpool.

En el hueco aislado de su ventanilla, la mujer oyó un grito. Era un escalofrío. Los trenes se habían detenido para tomar más agua, y a pesar de los avisos insistentes, alguien había desobedecido. Carreras, pánico, chillidos. El ex‑ministro «tory» liberal, William Huskisson, parecía haber mantenido el picaporte de una puerta, a pesar de su reciente operación en una pierna que le llevaba a la parálisis. La mujer no consiguió ver la llegada de «Cohete», cuarta locomotora que se acercaba a Parkside por vía paralela; sin embargo sí oyó cómo el duque de Wellington gritaba: «Huskisson, ¡vuelva a su sitio! ¡Por el amor de Dios, vuelva a su sitio!«. Pero Huskisson, mantenía, al parecer, la puerta del vagón de par en par abierta para que subiese la gente. No logró cambiar su movimiento y retirarse a tiempo. El largo grito le llegó a la anciana como un silbido de estremecimientos. Huskisson, tropezando, había caído bajo el vagón segundo. Mientras apresuradamente le oprimía un tenso torniquete el conde de Wilton, la mujer escuchó una voz de temblores. «Voy a morir, Dios me perdone«. George Stephenson hacía desenganchar dos vagones de la «Northumberland» y los transformaba en ambulancia. El propio Stephenson tomó el mando de la locomotora, subió a dos cirujanos y al enfermo, y velozmente partió para Eccless Bridge, hacia la vicaría del reverendo Blacburne. A 56 kilómetros por hora salió hacia Eccless; luego reunió en Manchester a cuatro cirujanos y volvió al moribundo.
‑William Huskisson, señora ‑escuchó ella a alguien‑, ha fallecido a las nueve de esta noche.
El tiempo espléndido de Liverpool se nubló, y un viento portador de lluvia rebotó en mil gotas sobre las locomotoras de Manchester.
Entonces la mujer corrió y corrió, sabiéndose alada y alocada de vagón a vagón, de vacío a vacío. El pasillo inaudito tenía ahora todas las puertas abiertas. Era un túnel desierto. La mujer envejecía y hacíase joven: era una niña, una anciana, una dama de arrugas…, una adolescente. Lo notaba en sus poros. Viajaba hacia Marte por el canal del espacio. Del espacio. Del Superespacio de Galaxias unidas por cabinas.
Al fin, sintió una puerta. Algo hermético. Cerrado. Ella era una vieja sin fuerzas que ya no podía más.
Abrió la puerta doblando sus esfuerzos.

Era Munich, Belgrado,Lausanne, Venecia, Zagreb, Ljublajna, Sofia… Sentados charlaban animadamente, Proust, Morand, Guatier, Cendrars, Zola, Greene, Flaubert... Se escuchaba música de Strauss y de Berlioz. Los hermanos Lumière rodaban una instantánea. John Ford preparaba su «The Iron Horse«. Buster Keaton se vestía de Maquinista de la General. Tourjanski y Bragaglia disponían sus cámaras.
‑Messieurs, présentez los billets si’l vout plait.
La mujer parada en el umbral, lo admiraba todo.
‑¿Signora?.. ‑escuchó.
‑¿Madame?…
Dio un breve paso.
‑Desearía saber si esto es…
En la esquina, dos ojos perspicaces la observaban.
‑…Estambul ‑pudo oír‑ El cementerio del «Orient‑Express»…
‑¡Agatha! ‑escuchó la mujer de Ian Fleming.
‑¿Y usted?… ‑proseguían los ojos inquietantes‑ ¿Usted quién es?…
La mujer dio un paso atrás estremecida.
‑¿Yo?…
Los ojos clavaron de un golpe la frase:
‑Señora…, me intriga quién puede ser usted… ‑e hizo una pausa‑ ¿No sabe usted que esto es un cementerio?… La tumba de Estambul…
La miró y dijo suavemente:
‑Esta es una vía muerta… Señora, ‑con perdón‑, pero creo saber que usted se ha equivocado desde siempre, y para siempre, de tren y de vida».
José Julio Perlado: «El viaje inverosímil«.-(Finalista del Premio de Narraciones Breves «Antonio Machado»).-Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 1996
(Imágenes:-1.-tren nocturno-shastaunset.com/2.-Pullman británico.-irtsociety.com/3.-Monet.-Saint-Lazare.-1877.-artchive.com/4.-Pullman británico.-cortesía de Orient Express.-irsociety.com/5.-Alfred Stieglitz.-all-art.org/6.-Orient Express.-latin.es)
















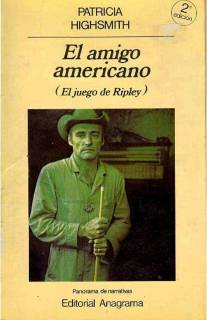 tierra y las televisiones nos darán hoy noticia de cuántos males – aparte de los naturales – los hombres han urdido. A veces el mal limpia muy bien todas las sucias sospechas de sus móviles y el misterio del mal se presenta desnudo y brillante, sin que ningún detective pueda desnudarlo más. «La semilla del mal y la del bien vuelan por todas partes. – recordaba
tierra y las televisiones nos darán hoy noticia de cuántos males – aparte de los naturales – los hombres han urdido. A veces el mal limpia muy bien todas las sucias sospechas de sus móviles y el misterio del mal se presenta desnudo y brillante, sin que ningún detective pueda desnudarlo más. «La semilla del mal y la del bien vuelan por todas partes. – recordaba 